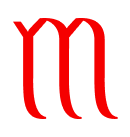Ella se llamaba Agustina. Tenía 28. El destino me la presentó, la verdad es que no recuerdo cómo llegué a ella. Creo que habrá sido como el resto de las veces, llamando a la central odontológica pidiendo un turno con algún dentista (por vez cuarta). Su sonrisa se extendía de oreja a oreja. Sus ojos eran dulcemente maternales, como el de una mamá adolescente. Sabía responder a todas mis consultas, me daba una limpieza bucal y refuerzo de flúor gratis. Era todo para mí.
Pasaron los meses. Al año siguiente llamo para sacar un turno con mi dentista y el balde de agua: se había ido a Australia para siempre. Así de buena era. Tenía toda su vida por delante. Sin mí.
Él era Joaquín. Había quedado con él por no poder sacar turno con su tío. Tenía 32, piel morena, ojos oscuros y penetrantes. Fui porque tenía una paleta que se me estaba pudriendo. Salí nueva: dientes brillantes otra vez. Hace años que cargaba con esa mancha amarilla, ya me había resignado. No, había esperanza en este mundo todavía. Tuve que volver, naturalmente. Necesitaba que me arreglara la otra paleta y una placa de descanso, además. Chamuyo va, chamuyo viene. Me la hizo pero me molestaba, no la podía usar de lo fuerte que me la había puesto. Diciembre. Vacaciones. A la vuelta llamo para pedir un turno. El doctor Joaquín había dejado la profesión.
Mis dientes, sembradores de abandono.
A todos los corazones rotos
2020